En la producción bovina moderna, la salud intestinal del ternero es un pilar esencial para garantizar el crecimiento y la productividad del hato. Entre las enfermedades entéricas que afectan a los neonatos, la criptosporidiosis bovina, causada principalmente por Cryptosporidium parvum, se ha consolidado como uno de los desafíos más persistentes y difíciles de controlar en América Latina y el mundo (Thomson et al., 2017).
Esta parasitosis afecta con mayor severidad a terneros entre los cinco y quince días de vida, cuando la inmunidad calostral comienza a declinar y el sistema inmune adaptativo aún es inmaduro. Los animales afectados desarrollan cuadros de diarrea acuosa, deshidratación, pérdida de peso y retraso en el crecimiento, lo que se traduce en pérdidas productivas y económicas considerables (Caffarena et al., 2020).
Además, la criptosporidiosis posee una relevancia zoonótica, ya que C. parvum puede transmitirse al ser humano a través de agua o alimentos contaminados, constituyendo una amenaza sanitaria en zonas rurales y periurbanas. Esta dualidad —impacto productivo y riesgo zoonótico— subraya la necesidad de estrategias integradas de prevención en el contexto de una ganadería sostenible y biosegura.

¡Suscríbete a nuestro boletín de noticias y no te pierdas de nada!
Agente etiológico: biología y resistencia ambiental
Cryptosporidium parvum pertenece al filo Apicomplexa y al orden Eucoccidiorida. Su ciclo vital ocurre completamente dentro del hospedador, con fases de multiplicación asexual (merogonia) y sexual (gamogonia). Tras la fecundación, los ooquistes formados son eliminados con las heces y resultan inmediatamente infectivos (Thomson et al., 2017).
Los ooquistes miden de 4 a 6 µm, poseen una pared gruesa y una extraordinaria resistencia a condiciones ambientales adversas, pudiendo permanecer viables durante meses en ambientes húmedos y a temperaturas entre 0 y 37 °C. Esto explica por qué las fuentes de agua —superficiales o de pozo— son los principales vehículos de diseminación en regiones ganaderas tropicales (Nakashima et al., 2022).
Tabla 1. Características biológicas de Cryptosporidium parvum
| Etapa | Localización | Duración | Importancia clínica |
| Esporozoíto | Intestino delgado | Horas | Inicia la invasión del epitelio intestinal |
| Meronte | Enterocitos | 1–2 días | Multiplicación asexual masiva |
| Gametos | Intestino delgado | 2–3 días | Reproducción sexual |
| Ooquistes | Heces | Meses | Fuente de contaminación ambiental |
Esta resistencia ambiental convierte al parásito en un enemigo particularmente difícil de erradicar. La mayoría de desinfectantes comunes, incluyendo cloro y yodo, resultan ineficaces. Solo agentes como el amoníaco al 5 % o el peróxido de hidrógeno a altas concentraciones logran reducir significativamente la viabilidad de los ooquistes.
Epidemiología y transmisión en América Latina
La criptosporidiosis bovina tiene una distribución prácticamente global, pero su impacto es mayor en regiones con climas tropicales y subtropicales, como ocurre en gran parte de Latinoamérica. Estudios recientes han confirmado su alta prevalencia en la región, con valores que varían entre 25 % y 60 % según el país y el sistema de producción (Nakashima et al., 2022).
En Uruguay, Caffarena et al. (2020) demostraron que el 42 % de los terneros lecheros albergaban C. parvum, destacando su rol como reservorio de subtipos zoonóticos. En Argentina, Kaupke et al. (2022) identificaron subtipos IIaA15G2R1 y IIaA17G3R1, los mismos que han sido detectados en casos humanos, reforzando la conexión entre la salud animal y la salud pública. En Brasil, Vilela et al. (2025) reportaron una prevalencia del 35 % en rebaños del nordeste, con mayor frecuencia en sistemas semi-intensivos y durante la estación lluviosa.
Tabla 2. Factores de riesgo documentados en explotaciones latinoamericanas
| Factor | País / Estudio | Impacto documentado |
| Alta densidad animal | Uruguay (Caffarena, 2020) | Incremento >30 % en prevalencia |
| Agua superficial contaminada | Brasil (Vilela, 2025) | Fuente principal de ooquistes |
| Clima tropical húmedo | Meta-análisis LATAM (Nakashima, 2022) | Mayor persistencia ambiental |
| Higiene deficiente en parideras | Argentina (Kaupke, 2022) | Brotes recurrentes en neonatos |
El ciclo de transmisión se sostiene principalmente por vía fecal-oral, pero también a través de fómites contaminados (baldes, mamilas, botas, utensilios). Los ooquistes pueden dispersarse fácilmente por escurrimiento superficial, contaminando fuentes de agua cercanas, lo cual constituye un riesgo tanto para animales como para personas que viven o trabajan en las granjas.
Manifestaciones clínicas y patogenia
El período de incubación oscila entre 2 y 5 días, y los signos clínicos suelen presentarse entre los 5 y 15 días de vida. El síntoma cardinal es la diarrea acuosa, de color amarillento o verdoso, que persiste durante 4 a 10 días. Los animales afectados presentan depresión, anorexia, deshidratación y pérdida de peso. En casos severos, especialmente cuando hay coinfección con rotavirus o E. coli enterotoxigénico, la mortalidad puede superar el 15 % (Thomson et al., 2017; Caffarena et al., 2020).
A nivel intestinal, C. parvum se adhiere al borde en cepillo de los enterocitos, alterando la permeabilidad epitelial y reduciendo la absorción de nutrientes. La pérdida de enterocitos funcionales conduce a malabsorción, diarrea osmótica y desequilibrio hidroelectrolítico. Estudios histopatológicos han mostrado atrofia de vellosidades, fusión de microvellosidades y alteraciones inflamatorias de la lámina propia (Kaupke et al., 2022).
Tabla 3. Diferenciación clínica de las principales causas de diarrea neonatal
| Agente | Edad típica | Signos dominantes | Mortalidad estimada |
| C. parvum | 5–15 días | Diarrea acuosa persistente, deshidratación | 5–20 % |
| Rotavirus | 3–7 días | Diarrea líquida, fiebre ocasional | 3–10 % |
| E. coli ETEC | <5 días | Diarrea blanca, colapso rápido | 20–40 % |
| Salmonella spp. | >10 días | Diarrea con sangre, fiebre alta | >30 % |

Conoce todos nuestros productos para Bovinos
5. Diagnóstico
El diagnóstico preciso es fundamental para establecer medidas de control efectivas y evitar el uso innecesario de antibióticos. Tradicionalmente, el diagnóstico se basa en la observación de ooquistes mediante tinciones ácido-alcohol resistentes (Ziehl-Neelsen modificada) o coloraciones con auramina. Sin embargo, estas pruebas presentan sensibilidades variables (60–80 %).
El uso de inmunofluorescencia directa y de ensayos ELISA coproantígeno ha demostrado una precisión superior al 90 % (Kaupke et al., 2022). Estas técnicas permiten detectar infecciones subclínicas y son útiles para monitorear la efectividad de programas de control.
Las técnicas moleculares, como la PCR en tiempo real, constituyen el estándar de oro actual, ya que permiten no solo confirmar la infección, sino también identificar subtipos zoonóticos y cuantificar cargas parasitarias (Caffarena et al., 2020).
Tabla 4. Métodos diagnósticos y su aplicabilidad en campo
| Técnica | Sensibilidad | Especificidad | Costo | Aplicación |
| Ziehl-Neelsen | Media | Media | Bajo | Laboratorios rurales |
| Inmunofluorescencia | Alta | Alta | Medio | Laboratorios regionales |
| ELISA coproantígeno | Alta | Alta | Medio | Monitoreo de hatos |
| PCR q | Muy alta | Muy alta | Alto | Diagnóstico y epidemiología molecular |
6. Impacto productivo y económico
Las pérdidas económicas derivadas de la criptosporidiosis neonatal son significativas. Se estima que un solo episodio clínico puede generar pérdidas de entre 80 y 120 USD por ternero, considerando costos de tratamiento, reducción de la ganancia diaria de peso y retraso en la edad al destete (Vilela et al., 2025).
En Uruguay, Caffarena et al. (2020) observaron una reducción de 0,15 kg/día en la ganancia de peso en terneros infectados respecto a los sanos. Estos animales también presentan una mayor susceptibilidad a otras infecciones gastrointestinales y respiratorias en etapas posteriores, lo que prolonga la convalecencia y afecta el rendimiento global del hato.
El impacto no se limita al nivel animal: la presencia endémica del parásito incrementa los costos sanitarios globales y compromete la sostenibilidad de la producción, especialmente en pequeños y medianos productores que operan con márgenes económicos estrechos.
7. Estrategias de control y prevención
No existe actualmente un tratamiento antiparasitario específico y plenamente eficaz frente a C. parvum. Por ello, el control depende de la prevención integral.
Las medidas higiénico-sanitarias incluyen la limpieza frecuente de instalaciones, el uso de camas secas y el suministro de agua limpia. La desinfección debe realizarse con productos eficaces contra ooquistes, como amoníaco al 5 % o peróxidos combinados, aplicados en superficies limpias y secas (Nakashima et al., 2022).
El manejo del calostro sigue siendo la piedra angular inmunológica. La administración de al menos 4 litros de calostro de alta calidad (≥50 g/L de IgG) dentro de las seis primeras horas de vida mejora la inmunidad pasiva y reduce la incidencia de diarreas neonatales de diversa etiología (Thomson et al., 2017).
En los últimos años, la vacunación preparto con productos específicos como BOVILIS CRYPTIUM® se ha incorporado como estrategia complementaria para fortalecer la protección pasiva. Aunque los estudios de campo continúan, la evidencia inicial sugiere una reducción significativa en la incidencia clínica y en la excreción de ooquistes en terneros hijos de vacas vacunadas.
Tabla 5. Estrategias de control integradas
| Estrategia | Beneficio | Limitación |
| Higiene intensiva | Reducción ambiental de ooquistes | Requiere disciplina operativa |
| Calostrado adecuado | Mejora inmunidad pasiva | Variabilidad en calidad |
| Bioseguridad | Disminuye transmisión entre animales | Necesita capacitación |
| Vacunación preparto | Reduce diarrea neonatal | Costo inicial |
8. Manejo integral y sostenibilidad
El éxito en el control de la criptosporidiosis depende de la integración de múltiples acciones dentro de un programa sanitario estructurado. La combinación de vacunación, higiene ambiental, nutrición adecuada y monitoreo epidemiológico continuo ha mostrado reducir de forma consistente la prevalencia y severidad de los brotes (Thomson et al., 2017; Nakashima et al., 2022).
En sistemas latinoamericanos con recursos limitados, el papel del veterinario es clave para adaptar las recomendaciones a la realidad local. Medidas simples como el aislamiento de terneros enfermos, la rotación de áreas de crianza y la provisión de agua tratada pueden tener un impacto inmediato y sostenible.
La prevención efectiva de C. parvum contribuye también a mejorar la eficiencia del uso de antibióticos, alineándose con las políticas de uso racional y con los objetivos de producción responsable y sostenible promovidos por organismos internacionales.
9. Perspectivas de investigación
Las líneas de investigación actuales se centran en tres áreas principales:
- Vacunas de nueva generación, especialmente orales o intranasales, destinadas a inducir inmunidad local en el ternero.
- Probióticos y nutracéuticos capaces de modular la microbiota intestinal para reducir la adherencia del parásito y mejorar la integridad epitelial.
- Diagnóstico rápido y accesible, con el desarrollo de kits de campo basados en LAMP o inmunocromatografía para su uso en granjas rurales.
El progreso en estas áreas será fundamental para reducir la dependencia de medidas químicas y fortalecer la resiliencia sanitaria de los sistemas ganaderos latinoamericanos (Thomson et al., 2017).
10. Recomendaciones para veterinarios en Latinoamérica
Los médicos veterinarios cumplen un rol esencial como mediadores técnicos entre la ciencia y el productor. Su intervención debe enfocarse en:
- Diseñar programas preventivos integrales que incluyan vacunación y manejo del calostro.
- Implementar sistemas de monitoreo coproparasitoscópico trimestral.
- Capacitar al personal de campo en higiene y bioseguridad.
- Educar a los productores sobre la naturaleza zoonótica del parásito y la importancia del agua segura.
La criptosporidiosis es un desafío continuo, pero con planificación, capacitación y prevención, puede controlarse de forma efectiva, contribuyendo a una ganadería más rentable y sostenible.

Referencias:
- Thomson S., Hamilton C.A., Hope J.C., Katzer F., Mabbott N.A., Morrison L.J., Innes E.A. (2017). Bovine cryptosporidiosis: impact, host–parasite interaction and control strategies. Veterinary Research, 48:42. DOI: 10.1186/s13567-017-0447-0
- Nakashima F.T., Calderaro A., et al. (2022). Cryptosporidium species in non-human animals in Latin America: a systematic review and meta-analysis. Parasitology Research, 121(6): 1629-1646. PMID: 35256118.
- Caffarena R.D., Becker S.L., et al. (2020). Dairy calves in Uruguay are reservoirs of zoonotic Cryptosporidium parvum. Frontiers in Veterinary Science, 7: 562. DOI: 10.3389/fvets.2020.00562
- Kaupke A., Mickiewicz M., et al. (2022). Population genetics of Cryptosporidium parvum subtypes in dairy calves in central Argentina. BMC Veterinary Research, 18: 3328. DOI: 10.1186/s12917-022-03328-y
- Vilela V.L.R., Moura L.F., et al. (2025). Cryptosporidium spp. in livestock in Brazil: prevalence and molecular characterization. Parasitology Research, 124(2): 233-245. PMC ID: 12410467.
¡Explora nuestros productos destacados!
Sigue leyendo sobre Ganadería
- Más allá del pastoreo: 10 pilares para una ganadería regenerativa y productiva en Latinoamérica.
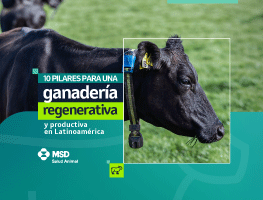
- Producción de Leche de Alta Eficiencia: Guía de Protocolos Médicos y Manejo Técnico

- Tendencias en la industria ganadera en Latinoamérica: productividad, prevención y sostenibilidad como ejes del cambio

- Producción de leche en bovinos: cómo mejorar la eficiencia productiva mediante el uso estratégico de lactotropina y medicamentos





